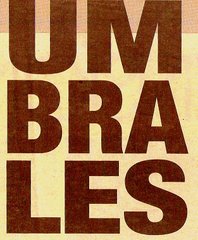Con motivo de la inauguración de la nueva sede de la Academia Hondureña de la Lengua, el doctor Rodolfo Pastor, en su condición de ministro de Cultura, leyó este texto, donde pide a los académicos que extiendan el lema "limpia, fija, da esplendor" a las lenguas autóctonas de Honduras.
La Lengua en Honduras
Rodolfo Pastor Fasquelle
Yo, que inauguré el antiguo local que compartían las Academias en la Biblioteca Nacional, a la altura de la primera avenida de Comayagüela —donde leí un ensayo sobre el español Gonzalo Guerrero, que murió en Honduras defendiendo a Cicumba— aprecio cabalmente la hazaña de la Academia Hondureña de la Lengua al lograr levantarse de la destrucción y el lodazal que dejó el Mitch. Y me complazco del aporte que el Estado ha hecho, ya que no a la habilitación, pero sí al otorgamiento del bien raíz donde hoy se levanta esta nueva sede, en medio de una ciudad hacinada, donde la mayoría de las oficinas de gobierno tienen que alquilar edificios, incluyendo a la Secretaría de Cultura, que no tiene techo ni casa propia, la pobre. Quiero entonces agradecer a quienes han contribuido a esta pequeña resurrección, que es justo celebrar este día, por lo que he aceptado con alegría representar al Presidente Zelaya en esta ceremonia para felicitar a la Academia.
Un germanófilo, miembro de esta academia y defensor acérrimo de la Lengua Castellana (se dice el pecado, no el pecador), a quien llamé la semana pasada para pedirle que sugiriera un tema para este discurso, me dijo entre sonrisas que hablase de “la lengua originaria”. ¡Semejante sinvergüenza! Lo cierto es que hoy he venido dispuesto a pedir el apoyo de la Academia para promover la oficialización de las demás lenguas hondureñas.
Efectivamente, las lenguas originarias. Amo al castellano que es mi lengua materna, la que me enseñó mi madre y hablaron mis bisabuelos, amo sus clásicos, su éxito global que me permite expresar ideas y comunicarme con quinientos millones de congéneres en varios continentes y, ciertamente, con la gran mayoría de mis compatriotas. No con todos. Porque en Honduras existen centenares de miles de compatriotas, muchos de los cuales no dominan la lengua de Castilla, que a diario se comunican en miskitu, garífuna, tawaka, pech, tolupán o inglés. Sin contar la lengua lenca, que en los albores del siglo XIX hablaba un tercio de los hondureños y ahora se ha perdido, ni el chortí y el nahua, que muy pocos conciudadanos realmente dominan. Y estos hondureños son castigados en consecuencia de tal hecho, como si hablar esas lenguas fuese un delito.
Porque muchas veces la policía ignorante los detiene y castiga sin entender sus explicaciones. Y en las cortes los juzgan sin escucharlos, mientras que en las clínicas los médicos los “atienden” sin la información que pudieron haberles brindado, en tanto que en las escuelas son obligados a aprender desde tierna edad una lengua distinta a la que han escuchado desde la cuna, y se les califica mal por “retrasarse” en comparación con los niños que escucharon el castellano desde el vientre de sus madres. Y es por eso que estos grupos suplican y exigen, de un tiempo acá, que se les proporcione educación bilingüe, que se les valore su propia cultura, rica en canto y música, en tradición oral, en concepción del mundo y artesanía. Y celebran la presencia de médicos “cubanos”, que están dispuestos a escuchar la traducción de sus males, y a los que me he encontrado en los confines de La Mosquitia.
A mi me apena cuando me reclaman que, siendo ministro, no entiendo sus lenguas, y les he confesado que creo sin lugar a dudas que un ministro de un país pluricultural debería saber más de esas lenguas de las que yo se tan poco. Como historiador de la cultura y especialista en la etnohistoria creo que entiendo mejor que la mayoría (eso siempre es demasiado fácil) el valor de la lengua. La lengua es sobre todo vehículo de expresión simbólica y estética, instrumento de comunicación, portadora de valores y de un imaginario gentilicio, además es la codificación de conocimientos, tecnologías y destrezas manuales y mentales. Todo eso se pierde cada vez que se pierde una lengua, ya sea por la imposición o por la negligencia de sus vecinos. Por eso la antropología enseña que la lengua es un núcleo duro de la cultura.
Ignora la nación el problema de sus otras lenguas, pero con mala conciencia y a su propia costa. Así, se puede fingir que esa gente no existe, que no es un problema real (aquí todos somos iguales y mestizos) y que no reclama un acto de justicia elemental y derechos absolutamente elementales. Después de todo el alemán nunca lo ha sido aquí, pero estas sí son “las lenguas originarias”, las que se gestaron y forjaron aquí. Varias de ellas, como el tol y el pech, sólo existen en Honduras y están encaminadas a la extinción, junto con la cultura de que son portadoras. Otras de esas lenguas son, en diversos sentidos, internacionales, y nos conectan con pobladores de El Salvador y Guatemala (el nahua y el chortí), de Belice y Guatemala (el garífuna), y de Nicaragua (el garífuna, el miskitu y el tawaka). Por su vitalidad, siempre en riesgo, la lengua garífuna ha sido declarada Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO. Y a nosotros como país nos compete su preservación, valoración, investigación y protección. Pero, ¿por qué no empezamos por reconocerlas oficialmente?
Estoy convencido de que —después de los primeros dos años— las escuelas a las que asisten indígenas e isleños deben de enseñar un buen castellano, que es el común denominador lingüístico de la nación, pero antes de que esos hondureños aprendan bien su “segunda lengua”, deben oficializarse las propias, las de indios y negros, y obligar al Estado a procurarles los servicios adecuados en sus lenguas “originarias” o “maternas”. Aunque muchos todavía piensan con una “mentalidad imperial” que esto no vale la pena, que es un desperdicio de tiempo y recursos.
Pero pienso que una Academia Hondureña de la Lengua, obligada a la lucidez, en algún momento tendrá que enfrentar la obligación de ocuparse de estas “otras lenguas”. No es, después de todo, una Academia de la Lengua Española en Honduras sino con propiedad, como dice su estatuto legal, la Academia Hondureña de la Lengua, y por tanto debe concernirle, más allá del humanismo por sí solo, el problema de la preservación de las lenguas de Honduras. Y esto no implica que dejará de ser una institución dedicada a atesorar el español. Nebrija vive y Cervantes vivirá para siempre, mientras el ser humano tenga memoria. Pero Cervantes también encarna la tolerancia y la convivencia de las culturas diversas y de sus mestizajes. Su Quijote ha ayudado a perpetuar los arabismos y la lengua de los judíos españoles que, de otro modo, quizás pudieron haber sido eliminados.
Hay otras cosas que debe hacer la Academia, para lo cual es justo que la ayudemos desde el Gobierno y, en particular, desde la Secretaría de Cultura. En lo particular creo que debería jugar un papel más activo en la protección de las industrias culturales vinculadas a la lengua: la editorial en primer término, por supuesto, pero también en apoyo de las industrias de la comunicación. Por eso, aparte de pedir un incremento de la transferencia directa del gobierno central a la Academia, me comprometo a incluir en el presupuesto de la Secretaría de Cultura una asignación para apoyar proyectos concretos de esa índole, pero a cambio esperamos el apoyo de la Academia para la visibilización, el reconocimiento y la investigación, el rescate y la promoción de las demás lenguas de los hondureños, obligación que deberá ser parte del convenio a través del cual se ejecuten esos fondos, más que para saldar una deuda histórica, para asumir un compromiso ineludible con esas lenguas originarias, y para que la sugerencia de mi amigo académico y germanófilo no haya caído en vaso roto.
Un germanófilo, miembro de esta academia y defensor acérrimo de la Lengua Castellana (se dice el pecado, no el pecador), a quien llamé la semana pasada para pedirle que sugiriera un tema para este discurso, me dijo entre sonrisas que hablase de “la lengua originaria”. ¡Semejante sinvergüenza! Lo cierto es que hoy he venido dispuesto a pedir el apoyo de la Academia para promover la oficialización de las demás lenguas hondureñas.
Efectivamente, las lenguas originarias. Amo al castellano que es mi lengua materna, la que me enseñó mi madre y hablaron mis bisabuelos, amo sus clásicos, su éxito global que me permite expresar ideas y comunicarme con quinientos millones de congéneres en varios continentes y, ciertamente, con la gran mayoría de mis compatriotas. No con todos. Porque en Honduras existen centenares de miles de compatriotas, muchos de los cuales no dominan la lengua de Castilla, que a diario se comunican en miskitu, garífuna, tawaka, pech, tolupán o inglés. Sin contar la lengua lenca, que en los albores del siglo XIX hablaba un tercio de los hondureños y ahora se ha perdido, ni el chortí y el nahua, que muy pocos conciudadanos realmente dominan. Y estos hondureños son castigados en consecuencia de tal hecho, como si hablar esas lenguas fuese un delito.
Porque muchas veces la policía ignorante los detiene y castiga sin entender sus explicaciones. Y en las cortes los juzgan sin escucharlos, mientras que en las clínicas los médicos los “atienden” sin la información que pudieron haberles brindado, en tanto que en las escuelas son obligados a aprender desde tierna edad una lengua distinta a la que han escuchado desde la cuna, y se les califica mal por “retrasarse” en comparación con los niños que escucharon el castellano desde el vientre de sus madres. Y es por eso que estos grupos suplican y exigen, de un tiempo acá, que se les proporcione educación bilingüe, que se les valore su propia cultura, rica en canto y música, en tradición oral, en concepción del mundo y artesanía. Y celebran la presencia de médicos “cubanos”, que están dispuestos a escuchar la traducción de sus males, y a los que me he encontrado en los confines de La Mosquitia.
A mi me apena cuando me reclaman que, siendo ministro, no entiendo sus lenguas, y les he confesado que creo sin lugar a dudas que un ministro de un país pluricultural debería saber más de esas lenguas de las que yo se tan poco. Como historiador de la cultura y especialista en la etnohistoria creo que entiendo mejor que la mayoría (eso siempre es demasiado fácil) el valor de la lengua. La lengua es sobre todo vehículo de expresión simbólica y estética, instrumento de comunicación, portadora de valores y de un imaginario gentilicio, además es la codificación de conocimientos, tecnologías y destrezas manuales y mentales. Todo eso se pierde cada vez que se pierde una lengua, ya sea por la imposición o por la negligencia de sus vecinos. Por eso la antropología enseña que la lengua es un núcleo duro de la cultura.
Ignora la nación el problema de sus otras lenguas, pero con mala conciencia y a su propia costa. Así, se puede fingir que esa gente no existe, que no es un problema real (aquí todos somos iguales y mestizos) y que no reclama un acto de justicia elemental y derechos absolutamente elementales. Después de todo el alemán nunca lo ha sido aquí, pero estas sí son “las lenguas originarias”, las que se gestaron y forjaron aquí. Varias de ellas, como el tol y el pech, sólo existen en Honduras y están encaminadas a la extinción, junto con la cultura de que son portadoras. Otras de esas lenguas son, en diversos sentidos, internacionales, y nos conectan con pobladores de El Salvador y Guatemala (el nahua y el chortí), de Belice y Guatemala (el garífuna), y de Nicaragua (el garífuna, el miskitu y el tawaka). Por su vitalidad, siempre en riesgo, la lengua garífuna ha sido declarada Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO. Y a nosotros como país nos compete su preservación, valoración, investigación y protección. Pero, ¿por qué no empezamos por reconocerlas oficialmente?
Estoy convencido de que —después de los primeros dos años— las escuelas a las que asisten indígenas e isleños deben de enseñar un buen castellano, que es el común denominador lingüístico de la nación, pero antes de que esos hondureños aprendan bien su “segunda lengua”, deben oficializarse las propias, las de indios y negros, y obligar al Estado a procurarles los servicios adecuados en sus lenguas “originarias” o “maternas”. Aunque muchos todavía piensan con una “mentalidad imperial” que esto no vale la pena, que es un desperdicio de tiempo y recursos.
Pero pienso que una Academia Hondureña de la Lengua, obligada a la lucidez, en algún momento tendrá que enfrentar la obligación de ocuparse de estas “otras lenguas”. No es, después de todo, una Academia de la Lengua Española en Honduras sino con propiedad, como dice su estatuto legal, la Academia Hondureña de la Lengua, y por tanto debe concernirle, más allá del humanismo por sí solo, el problema de la preservación de las lenguas de Honduras. Y esto no implica que dejará de ser una institución dedicada a atesorar el español. Nebrija vive y Cervantes vivirá para siempre, mientras el ser humano tenga memoria. Pero Cervantes también encarna la tolerancia y la convivencia de las culturas diversas y de sus mestizajes. Su Quijote ha ayudado a perpetuar los arabismos y la lengua de los judíos españoles que, de otro modo, quizás pudieron haber sido eliminados.
Hay otras cosas que debe hacer la Academia, para lo cual es justo que la ayudemos desde el Gobierno y, en particular, desde la Secretaría de Cultura. En lo particular creo que debería jugar un papel más activo en la protección de las industrias culturales vinculadas a la lengua: la editorial en primer término, por supuesto, pero también en apoyo de las industrias de la comunicación. Por eso, aparte de pedir un incremento de la transferencia directa del gobierno central a la Academia, me comprometo a incluir en el presupuesto de la Secretaría de Cultura una asignación para apoyar proyectos concretos de esa índole, pero a cambio esperamos el apoyo de la Academia para la visibilización, el reconocimiento y la investigación, el rescate y la promoción de las demás lenguas de los hondureños, obligación que deberá ser parte del convenio a través del cual se ejecuten esos fondos, más que para saldar una deuda histórica, para asumir un compromiso ineludible con esas lenguas originarias, y para que la sugerencia de mi amigo académico y germanófilo no haya caído en vaso roto.